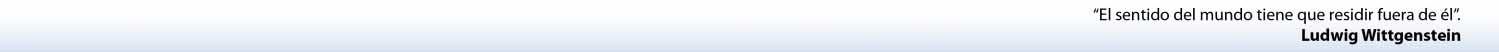El palo del Moro de Las Mercedes
Corría el año 1899. Juan, como su padre, se había enganchado como estibador en la capital y ya era muy conocido entre los trabajadores del puerto de Santa Cruz.
La ciudad había crecido en los últimos veinticinco años. Cuando su padre empezó en el muelle apenas eran 15.000 habitantes; ahora la cifra se duplicaba con creces, aumentada por la población campesina que se había emplazado, desplazándose de todos lados de la Isla para buscar más calidad de vida. Ese era el caso de Juan, que ya no regresaba con tanta frecuencia a la vivienda familiar de La Esperanza. Ahora lo hacía una o dos veces al mes, cuando reunía un mínimo de cuatro días libres y amarraba el desplazamiento, al menos hasta La Laguna, aunque tuviera que regresar caminando.
Su padre fue un hombretón muy respetado entre los estibadores. Era un gran bebedor y se ponía agresivo a la más mínima. No dudaba en arreglar a piñazos cualquier situación que se terciara complicada. Por eso, por su memoria entre los más veteranos, él también se sentía respetado. Se sumaba la fama de pendenciero y excelente jugador de palo que le precedía. No en vano, su popularidad se había extendido desde Candelaria hasta los más recónditos pueblos del sur, por algún encuentro que tuvo con otros jugadores en las fiestas de la Virgen y por saldarse estos a su favor, zanjados con “un palito apenas” que dieron en tierra con su contrincante.
Juan entraba y salía de la capital con su palo de almendrero en la mano, a modo de bastón demasiado largo. Lo andaba cuidando durante los descansos o cuando finalizaba la jornada, a la vista de todos, en los foros y reuniones de los más recios portuarios. El palo era precioso: rojizo; contundente a pesar de rozar la delgadez; con una cutina brillante de tan pulida que su dueño la tenía, en constante caricia con trapos y grasa. Él nunca le permitiría coger polvo, a pesar de no haberlo esgrimido contra nadie en Santa Cruz.
Fue en uno de esos grupos donde dos viejos le hablaron de el Moro de Las Mercedes. Pepe el Moro ya no trabajaba en el Puerto, pero allí se seguía alabando su fortaleza de gigante y su extrema habilidad con el palo. “Exageraciones” pensaba Juan, deseoso de tropezarse al elemento, aunque consciente de que igual nunca sucedería, al menos si el Moro no salía de Las Mercedes.
Por eso, en uno de aquellos paros forzosos de una semana, además de aprovechar para subir a la casa de sus padres, se decidió a encontrarse con el personaje. Así que, como tantas veces, consiguió subir hasta La Laguna en un camión de reparto. Esta vez saltó en la plaza del Cristo y sin demora ni prisas caminó hacia Anaga. Aunque no conocía bien la zona, preguntando, no le costó llegar hasta la ermita de Las Mercedes y desde allí pateó sin desconcierto la ruta de las indicaciones que le dieron en el muelle, hasta llegar al pie de la colina donde estaba el asentamiento de casas que le contaron. En una de las primeras huertas se encontró a un pureta que acababa de soltar el arado y arrimaba tranquilamente a un lado las vacas. Se fijó en que su manta esperancera colgaba de un palo bastante descuidado, con una punta sin protección y muy escachada, aunque –sin embargo- el palito tenía una dimensión mucho mayor que la de un bastón. El hombre tenía la tez morena, bien curtida por el paso de los años y tanta inclemencia; era alto y corpulento; aparentaba tranquilidad y transmitía firmeza al mismo tiempo. Fumaba…
Se acercó al viejo y se paró en el borde de la huerta.
– Buenas, maestro. Buen día pa´arar.
– Buenas mijo, bueno pa pasiar también. ¿Qué hay…?
– Naa, buscando al que le dicen José el Moro. ¿Usté sabe…?
– Claro. – el viejo se remango apenas el brazo derecho y con la misma mano empuñó el largo arado de madera por la punta. – Subes este camino y casi al final, a mano derecha, verás dos cuevitas seguidas. Allí le puedes preguntar a la señora que tiene el fuego encendido, pero ella te va a mandar pacá abajo, asegurándote que Pepe está acabando de arar la huerta. – Todo eso lo hizo señalando con el arado que tenía agarrado con la derecha, aún con la yunta en la punta, jugando con él en el aire a darle las correspondientes indicaciones. El joven apenas prestó atención, observando boquiabierto el poder del brazo del puretón.
Juan se dio cuenta de que el viejo, desde un principio, había echado una mirada de refilón a su palo. Y si bien en aquel instante se sintió orgulloso, ahora, lo guardo bajo el sobaco y contestó con un seco “gracias”, despidiéndose con la mano mientras giraba sobre sus pasos y, animado por la bajada del terreno, cogió carrerilla hacia La Laguna.
Siempre fue muy reflexivo. Esta vez, en su mente, se enquistó un pensamiento que se llevó más allá de Aguere: “Si de verdad el viejo tenía aquella fortaleza de gigante, ¿no se habrían quedado cortos describiendo su habilidad con el palo? Hizo bien en no quedarse a averiguarlo”.
Pedro M. González Cánovas