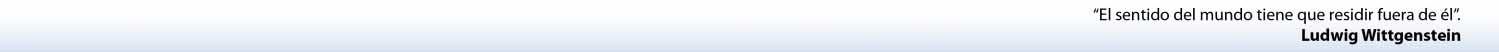La punta de la memoria
A finales de la década de los años 60 del pasado siglo, la enseñanza prescolar se llamaba “Párvulo”; para nosotros “parvulitos”. Yo me inicié de mano de los curas escolapios, en las Escuelas Pías de Santa Cruz de Tenerife. Cuando eso vivía en la calle San Sebastián y me trasladaba una guagua escolar atestada de críos y llantos cada día.
Aquella guagua, contratada expresamente para el transporte escolar, estaba construida principalmente en madera. Lo mismo pasaba con el edificio escolar. Por eso, años después de su derrumbe, lo seguíamos conociendo por “el colegio de madera” al menos entre los escolapios. Allí acudíamos cada día ataviados con un babi blanco, con finas rayas verticales azules, que resguardaban nuestra ropa y nos uniformaba a todos por igual.
A lo largo de la mañana teníamos varios descansos. Uno era sencillamente con los brazos cruzados sobre el pupitre y la cabeza reposada en él, un momento de relajación en el que entrábamos con unas risitas y la voz increpante de la maestra que ordenaba silencio; otro era el que llamábamos “recreo”, y ahí sí que salíamos al patio a desfogar nuestra energía infantil.
Fue en ese espacio donde encontré a aquel pibito de nombre desconocido que parecía creer que yo le había hecho algo malo. Cada día corría detrás de mí hasta darme caza, por mucho que le costara, y me pegaba. Tuvo que acabar el curso y empezar el siguiente para que yo averiguara que era un año más joven de lo exigido, por lo que tendría que repetir curso: repetir párvulos.
Ese año también me di cuenta de que en el recreo coincidíamos con los de primero, cuando me volví a tropezar con mi enemigo y se repetía la situación del curso pasado. Sin embargo, la diferencia era que ya no estaba dispuesto a correr y lo encaraba. Hecho que endurecía su carácter y las agarradas del recreo. Solo que ahora había aprendido a no dejarme agarrar del cuello, a seguir forcejeando si caíamos los dos, a agachar la cabeza y mover mis brazos en la distancia y, sobre todo, a no darle la espalda corriendo ni sin correr.
En uno de aquellos recreos, bien acorralado por mi entrenador personal, cuando había caído y tras sentir de nuevo el sabor a sangre de mi labio inferior, roto por el frustrado agarre, le oí gritar con un tono más violento de lo normal: “levántate, levántate…”. Cuando aquello nadie golpeaba a un caído, había una nobleza natural hasta en las peleas. Me levanté y vi que sangraba abundantemente por su nariz, así que me incorporé a la trifulca y seguí alcanzando con un orgullo inusual. Ese día, el agresor sin nombre desapareció de los recreos y de mi vida, y aparecieron un par de nuevos amiguitos que me apreciaban como a un héroe por haberme peleado con uno de primero.
En aquella época, los libros nuevos tenían un olor especial. Lo notabas de lejos, o al abrir una caja de ellos. Si llegaban con las hojas un poco pegadas mejor, esos olían más. A nadie de los que publica libros digitales se le ha ocurrido algo para imitar aquel olor enamoradizo. Lo mismo pasaba con el olor a lápiz recién afilado. Por eso los manteníamos así, puntiagudos, utilizando continuamente el afilador de la clase. Ese que se aferraba a un borde de la mesa de la maestra y tenía un veo para lograr aquellas puntas agresivas.
No era un secreto que las puntas fuesen tan belicosas. Todos sabíamos de su capacidad para penetrar en los otros niños. Por eso afilar el lápiz era casi una amenaza.
Fue ese último año de parvulitos cuando, justo antes de entrar en uno de aquellos descansos de brazos cruzados, afilé a la carrera el lápiz hasta que su punta se perdió en el infinito y regresé a mi asiento sin pérdida de tiempo. Busqué el despiste general y, sin pensarlo, empuñé mi afilado lápiz y lo dirigí hacía la seleccionada víctima, con tan poca precisión que lo hice con la punta hacía mí y la acabé partiendo justo en el centro de mi mano derecha. Cincuenta años después, aún creo adivinar la sombra de la punta del lápiz que hace tanto me enseñó a no usar la violencia gratuita pues, sin aviso previo, ésta se puede volver contra ti.