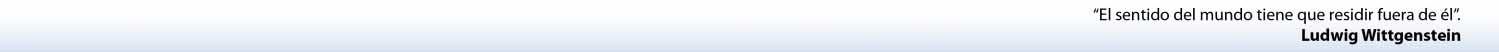De la plaza a la Rambla y tal…
Hacía buen tiempo, con una leve brisa y un sol que no picaba pero calentaba un poco. Las risas escandalosas de Juan Ramón y el Piojo parecían hechas adrede para espantar a los estudiantes que andaban por las proximidades. Sin embargo, Adelto era más discreto, pero también se reía, como yo.
El ambiente se asemejaba al de un sábado por la tarde; sabíamos que no tardaríamos en salir de la plaza, buscando juerga, seguramente en la Rambla. Sin embargo, eran solo las 7:30 de la tarde del viernes y la placita estaba a tope de gente. La cruzaban incansablemente estudiantes de arriba abajo y viceversa. La basquita de las murgas estaba debajo del árbol grande, donde amenizaban el Chispa y Luis el Medusa, a quienes se oía por encima del ruido que provocaba el gentío. En la entrada del bar Unamuno estaba el Cuervo, el Guinda y el Jula con otra gente que no sé si conocía. Cerca de ellos, Raúl y Andrés, los hermanos, junto a Guille el Peludo y a el Abuelo. Y justo en la puerta asomaba brevemente Tito, el hermano de Ricar.
Estábamos por ir a echarnos unos futbolines a La Parrala cuando entró en la plaza el coche de Alejandro el Manoplas, como con prisas, casi chillando ruedas en la curva. Vino a parar justo delante de nosotros, dejando el morro blanco, caliente, a nuestra disposición. Hizo unas señas como saludo, pero no se bajó del coche, que ya había parado, así que me dirigí a él acercándome a la ventanilla, con el saludo clásico nuestro:
– ¿Qué, mano…?
– ¿Qué…? −contestó él.
– ¿Vamos esta noche pa’ bajo?
– Vámonos ya −dijo − ¿Qué hacemos aquí?
Lo comenté con el resto en voz alta y Adelto decidió quedarse para esperar por un par de pibas con las que había quedado. Los demás no tardamos en subirnos al coche: Juan Ramón y el Piojo detrás y yo delante para tomar los mandos de la música y quitar AC/DC y poner una cinta que llevaba en el bolsillo de Johnny Winter, que rápidamente me recriminó Alejandro.
Él vino de mano de unos cuantos peludos más. Venía como de las cumbres, de la parte alta de la calle Simón Bolívar. Tal vez era de los más peludos, o de los más maduros, pero lo cierto es que con él me fue más fácil hacer migas que con el resto. Aun así, su hermano, para mí, era como el mío.
Destacaba entre los demás por su tremenda envergadura. Proporcionada en apariencia, no pasaron desapercibidas sus manos, por lo que se quedó casi al instante y no se sabe por culpa de quién como el Manoplas. Sin embargo, pocos se atrevían a utilizar el apodo delante de él y lo llamaban indistintamente Alejandro o Javier, pero cuando cabía duda bastaba con añadirle el Manoplas.
Alejandro era uno de aquellos pibes que se pasaban de nobles. Gente buena donde la haya, que llegaba a dar pie al abuso de mucho espabilado y espabilada que andaba suelto por el barrio. Sin embargo, lo mejor es que siempre supo cuidarse físicamente y rodearse de la mejor compañía, aunque eso tampoco significaba que fueran lumbreras o santos por evangelizar, pero sí gente con valores suficientes para espantarle a tanto moscón y cuidarlo, si cabe, como si fuese el más pequeño de nosotros.
Una maniobra, atrás, y el coche giró sin problemas, enfilando la salida de la plaza hacia el corazón de Santa Cruz y sin rumbo concreto.
La banda de Johnny Winter sonaba increíble en el aparato que Alejandro tenía montado en el Fiat 128 blanco, que ya era conocido en medio Santa Cruz. Así cruzamos delante del Cine Víctor, la fuente de la Plaza de la Paz y el kiosco. Giramos poco más allá de la Plaza de Toros e hicimos el mismo recorrido en sentido inverso, pero ahora observando más descaradamente quién andaba por allí.
Subimos por la paralela anterior a General Mola y allí mismo encontramos donde aparcar. Se notaba que aún era temprano para la zona. Sin embargo, empezaba a sombrear la oscuridad de la noche y eso parecía inyectarnos gérmenes de ganas de boncho y risas de chistes baratos. En muchas ocasiones eran chistes clasistas que hacíamos sin conciencia de ello, con referencias a los rambleros, los pijos o godos y chonis, que sobraban por la zona.
La realidad es que nos empoderábamos con nuestras pintas de peludos de barriada, aunque no dejábamos de ser asiduos de la Rambla, sin que eso quitara para que nos sintiéramos ajenos. Decíamos “vamos pa’ Santa Cruz” cuando el barrio era parte de la ciudad, aunque notásemos que mucha de las personas que compartían el mismo espacio de la capital se sintieran intimidadas o repudiaran nuestra presencia, seguramente porque allí confluíamos diferentes clases sociales bajo una música y un ambiente que no se encontraba en otro sitio de la capital ni de la Isla.
Al bajarnos del coche, Alejandro justificó la ausencia de su hermano, ya que creía que “estaba interesado en una pibita” y que “a lo mejor bajaba más tarde”. Yo le dije que no había problema, que “él mismo”, sin prestar más importancia al hecho.
Adelto era otro de ese grupito de peludos que, junto con su hermano, engrosaba el nutrido equipo que formábamos la basquita de la plaza de los institutos. Tenía una buena melena que partía del centro de su cabeza, de una raya central que dudo estuviese creada por algo más que sus propias manos. De estatura superior a la media y algo más delgado de lo que correspondía, daba sensación de huesudo y enjuto. Su rítmico caminar se caracterizaba por ese balanceo típico, acompañado de un casi imperceptible movimiento de hombros que, con la cabeza erguida y el pie derecho apuntando hacia afuera, parecía contener el global de un ritual de barrio de la época cada vez que avanzaba.
A él no le vino bien ningún mote, su propio nombre pareció suficiente a los ‘bautistas’ de entonces, seguro que por lo poco común que era y sigue siendo. Por eso no le pasaba como a su hermano, Alejandro Javier el Manoplas, que tenía que utilizar el mote para ser identificado muy a menudo. Adelto podía haber adoptado el mismo mote por sus características físicas, pero siempre fue ni más ni menos que Adelto. Sin embargo, el carácter diferenciaba mucho a los hermanos. Él era mucho más abierto y sociable, era casi un comercial innato que podía vender neveras en el polo norte o chimeneas en el infierno. Ese mismo carácter, seguramente, lo llevó a mezclarse con mucha gente, con demasiada, o con más de la que debería haberlo hecho.
Detrás de nosotros se seguían escuchando la risa de el Piojo y algo menos la de Juan Ramón. El primero se hacía oír con ganas y llamaba aún más la atención por aquella melena rubia que se asemejaba a estropajo y se alzaba sobre su cabeza desafiando la gravedad.
El Piojo y yo nos conocimos de internos en un colegio de curas, de lo más rígido de la época franquista. En aquel entonces, estar interno significaba que entrábamos cada mañana, salíamos cada tarde y nos quedábamos a comer. Realmente era un seminternado, aunque nos llamasen “los internos”.
Casi todos los que estábamos allí destacábamos por ser los más revoltosos de nuestras clases. No sé si era pura casualidad o el hecho de que nuestros padres tomaran la decisión de dejarnos de 9 a 6 en manos de los curas, pero aquel régimen nos hacía sentir diferentes a tanto niño mimado que había en el colegio. El nuestro no era un centro público, ni era barato. Allí había un notable grupo de jóvenes de la alta alcurnia de Santa Cruz.
Ese internado era solo para los tres últimos cursos: sexto, séptimo y octavo de EGB. Las instalaciones eran un antiguo castillo donde únicamente dormían un par de curas, de aspecto realmente tenebroso, sobre todo para los que nos quedábamos a mediodía y conocíamos entresijos de los alrededores y del propio Quisisana.
Domingo el Piojo estaba en otra clase, creo que en el grupo D, mientras que yo, en el B. Cada curso estaba separado en grupos de cuarenta, aproximadamente, ordenados por orden alfabético de apellidos. Por eso Santos y González quedábamos lejos. Aquel rubio flacucho y tan alto no pasaba para nada desapercibido. Sobre todo porque su pelo no era liso ni ondulado, sino que se rizaba extraordinariamente.
Nuestro primer roce tuvo lugar durante la comida. En el mismo comedor quedamos para irnos a pelear a “la curva”, en el camino que subía serpenteando hasta el colegio. No llegamos a hacerlo, ya que nos interrumpió uno de los curas de los que no se olvidan: el padre Emiliano.
Aquello nos costó meses de arresto y continuas agresiones físicas por parte del padre Emiliano. De verdad, es de las pocas personas que me gustaría tropezarme ahora. Nos tenía de cara a la pared desde que terminábamos de comer hasta que entrábamos en clase, por fuera de una pequeña venta que se llenaba de alumnos con intención de proveerse de golosinas. Nos ponía a cada uno a un lado de la puerta de la librería y salía a cada momento. Si veía a alguno de los dos cometiendo un fallo nos hacía entrar para darnos coscorrones, pellizcones y cogotazos de uno en uno, tuvieses o no culpa. Así funcionaba aquello.
Nuestra complicidad creció hasta el punto de rebelarnos y ausentarnos hasta tres veces y por la cara de cumplir el castigo. A la tercera, el cura se cansó de irnos a buscar y, aunque no dejó nunca de mirarnos de forma amenazante, escapamos de tanto abuso y agresión. Fue una manera de fraguar una amistad permanente entre dos revoltosos que, de otra forma, poco hubieran tenido que ver.
El Piojo se fue a hacer octavo de EGB a un colegio de Las Palmas, un internado completo. Lo cierto es que le perdí totalmente de vista, hasta que años después, mientras iba en una guagua con Juan Ramón y Min, la cara de un peludo rubísimo se me hizo conocida. Tenía el cabello en forma de círculo ascendente, tipo Jackson Five, y sonreía hasta casi reír mientras me miraba. Al final se me acercó y me preguntó: “¿No me conoces? Soy el Piojo”. “¡Joder!”, respondí a quien ahora, además, estudiaba en los institutos, donde parábamos todos. En las Escuelas Pías su pelo era corto y no destacaba como ahora.
A Juan Ramón, recuerdo, quisieron llamarlo el Técnico, aunque no está muy claro el porqué; quizá por eso no cuajó ese nombre.
Él nunca dejó que lo mirasen por encima del hombro, aunque era suyo el esfuerzo de ponerse de frente. Lo afrontaba todo con una valentía que pocos esperaban de un ser tan bajito. Aun así, esa mezcla de carácter agrio, aquel coraje que rayaba el desparpajo inconsciente, la robustez de su cuello y hombros, sus brazos fuertes, pulidos por el temprano trabajo en el ejercicio de la fontanería de la época de su padre y maestro… todo ello impresionaba al más grande o al más fuerte, y lo dejaba parado por un instante; y si se descuidaba, Juan Ramón aprovechaba para saltarle encima como un pequinés rabioso y con facultad para hacer daño.
Él y yo fuimos siempre íntimos. Caminamos mucho juntos y compartimos buenos y malos momentos, desde la unión que hacía aquella complicidad especial. Hoy, para recuperarla, no tenemos más que vernos en cualquier momento.
Vivíamos muy cerca el uno del otro, apenas nos separaba una calle. Por eso a él le fue fácil entrar en aquel enorme patio rodeado de edificios de más de diez plantas que llamábamos Cobasa. Este nombre respondía a la constructora e inmobiliaria que había repartido las viviendas donde habitaba con mi familia.
Nunca fue de los de las grandes melenas. Claro, él ya trabajaba cuando eso y no estaba bien visto, pero sí que llevaba el pelo un poco largo y verdaderamente despelujado, de color tirando a castaño claro y que en verano se confundía con un casi rubio.
Al contrario que la mayoría, vestía de lunes a viernes como un fontanero. Los fines de semana se asemejaba más a nosotros, pero sin rayar en las pintas de jipis del resto, incluida la mía. Desde el viernes por la tarde, todo el fin de semana lo compartía entre su novia y nosotros, pero casi más con nosotros.
En aquel momento, los cuatro dimos media vuelta a la manzana y acabamos encaminándonos hacia la Tasca del Abuelo, enfrente del vicio de la Rambla.
En la puerta aparecía y desaparecía una jurona con un vaso de cerveza en la mano. En el chaplón del portón que estaba justo por encima, en la misma acera, había un pibe y una piba fumándose un porro.
Desde que llegamos a la puerta me di cuenta de que la jurona no era otro que el Lennon, con su cerveza en la mano y aquella sonrisa permanente. No dudó en saludarnos a todos y hacernos un hueco en su parte de la barra.
En efecto, el Lennon era un nota fácil de describir, por lo menos para quienes vivimos de alguna manera la época de los Beatles. Lo conocimos un día que atravesábamos la plaza, creo que Juan Ramón, Min y yo, y sin recordar ni cómo ni por qué acabamos parados con un pibe, de cabello liso, con la raya al centro. Su pelo caía suavemente y apenas tapaba sus orejas, debajo de las cuales nacían las patillas de unas gafas redondas que se anteponían a sus grandes ojos. Su cara alargada seguía la línea de la caída del pelo, aunque al final no era sino una prolongación de un cuerpo más largo de lo normal. Aquella pinta le daba, a quien dijo llamarse Toño, un aspecto muy parecido a aquel pedazo de músico que entonces era un ídolo de todos nosotros.
Por eso mismo, entre risas y fiestas, nosotros lo bautizamos el Lennon desde un primer momento y en su propia cara. No solo no hizo nada por discutirlo, sino que adoptó el nombre de tal manera que su hermana, su novia y sus allegados acabaron llamándolo así. De hecho, sigue siendo el Lennon, sin complejos, aún años después de fallecido el original.
Siempre fue de lo más friki en nuestra época, porque era uno más de los peludos que íbamos de rock duro −antes de inventarse el término heavy metal− y capaces de pasar tardes enteras al pie de un plato o de un casete oyendo música y leyendo el Discoexpress. Su hermana, junto con una de las mías y otras cuantas pibitas de la misma edad, conformaban un grupito femenino en la plaza conocido como las Brujas, ya que llevaban unas pintas entre jipis y siniestras, muy acorde con las nuestras y con la música que preferíamos por aquel entonces. En ese grupo estaban Cristina, la hermana de el Lennon; Concha, mi hermana; Mónica la Bruja; Cuqui e Iris.
Alejandro le comentó a el Lennon que lo había “puteado con la cintita de Johnny Winter” y aquel curioso de la música me preguntó si yo la había cogido. Ante mi asentimiento me la pidió para que nos la pusieran en el local. Cuando me vine a dar cuenta estábamos un grupo de más de diez personas de la plaza bebiendo cerveza y fumando en la Tasca del Abuelo, mientras oíamos Tobacco Road, un álbum en vivo de los hermanos Edgar y Johnny Winter con el que alucinaba.
Yo había conocido la existencia de Johnny Winter hacía solo una semana, gracias a Javier Valentín, que me había regalado aquella cinta grabada.
Javi era también uno de esos notas algo más alto que la media, con una pinta de delgadez juvenil típica de nuestras dietas y aquella tupida y larga barba de nacimiento. Yo creo que aquello fue lo que hizo que se ganase el apodo de el Beduino, un mote que parecía empeñarse en representar con su exclusivo modo de caminar. Arrastraba los pies lentamente, colgaba un largo brazo a un lado y la chaqueta al otro, pero siempre resaltaba en su espalda una peta naturalizada por la altura y que necesitaba para comunicarse con gente como yo.
Descubrimos que teníamos muchos intereses en común, casi todos culturales, que compartíamos en aquellos ratos, desde las largas partidas de ajedrez −porque con él sí valía la pena jugar− hasta un interés por cuestiones metafísicas que nos llevaban a descubrir un fenómeno paranormal tras otro, en un tiempo en que este tema estaba en plena ebullición.
Fue el único que me arrastró a una militancia política adolescente. Él tenía la llave del local asignado a las Juventudes de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) y los dos solitos conformamos, durante una época, aquellas Juventudes. Ese era otro de nuestros secretos que no compartíamos con el resto de la basca.
Pero donde de verdad yo destacaba era en aquella estatura media entre Juan Ramón y el resto. Así que allí me encontraba, con la gente de la placita en la Tasca del Abuelo, justo a la entrada, donde estábamos más cómodos por el aire que entraba y porque desde allí dominábamos la calle con una simple mirada.
En ese momento, desde arriba venían dos pibes por la acera de enfrente. El de delante era un poco más bajo y me hizo pensar que podría ser Min. El de atrás, al final, era el propio Javi Valentín. Cuando llegaron hasta nosotros, Min nos recriminó que habíamos bajado a la placita sin avisar. “Pero ¿dónde estaban ustedes?”, le pregunté, a lo que casi al unísono respondieron “En el Alborada”, con sus caras risueñas y sus formas festivas. Igual habían acabado con la cerveza de aquel bar.
Min, el diminutivo de Benjamín, apareció en la época del patio de Cobasa, años antes de empezar a parar por la plaza. Venía de lo más alto del barrio de La Salud, exactamente de la Cuesta Piedra.
Aquel sí que era un barrio sin ley por aquella época; es lo que decían de las zonas donde se supone que no entraba la Policía. Venir de allí era como tener la acreditación de laja, aunque fueras un buenazo, y aquello parecía grabarse en las personas del barrio de forma más profunda que el carné de identidad.
También suponía un problema. Cada vez que nos paraba la Policía −que al principio vestía de gris y la llamábamos la pasma o la madam, y después de caqui o marrón y la llamábamos los monos− y nada más cogerle el carné a Min decían “¡mira, uno de La Cuesta Piedra!”. Con eso parecía todo dicho: éramos unos golfos.
Sin embargo, mi amigo Min se movía sin complejos entre nosotros. Quizá por sacarnos un añito o dos, parecía incluso más educadito, más fino que el resto, hasta que le salía su vena agresiva y con ella el rugir de la Cuesta Piedra y tal…
Pedro M. González Cánovas