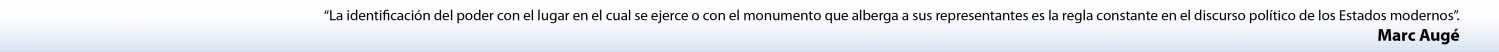No va a pasar nada
La Constitución de 1931, en su artículo 26, decía “quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro específico de obediencia a la autoridad distinta a la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes”. El dictado, afectaba directamente a una orden que se acusaba de “formar a jóvenes monárquicos” u otros enemigos de la República: los Jesuitas.
En enero del año siguiente se promueve la expulsión, por tercera vez en la historia de España, de la orden Jesuita. La disolución oficial los enclaustró en secretos pisos francos, donde recibían ayudas de otros sectores eclesiásticos, y muchos fueron acusados de conspirar contra la segunda República y, supuestamente, apoyar revueltas populares.
En febrero del 32, una parte del Cuerpo de Seguridad se transformó en Guardias de Asalto, pasando a denominarse oficialmente Cuerpo de Seguridad y Asalto: por aquel entonces, la guarnición insular de Tenerife se componía de unos pocos guardias: 18 en La Laguna y 12 en Santa Cruz.
La mayoría de la mano de obra, del floreciente muelle de Santa Cruz de Tenerife, estaba compuesta por campesinos llegados de las zonas rurales en busca de una mejora de la calidad de vida; hartos de las hambrunas y de estar a expensas de las lluvias y la incertidumbre de sus cosechas. Entre ellos, se empezaba a forjar un movimiento anarquista, que era sofocado continuamente por la Guardia Civil y la de Asalto.
Juan, venía de Tacoronte y vivía en una ciudadela del Toscal con su mujer; Pedro, un poco más joven, tenía toda su familia en Las Carboneras y procuraba volver a casa, por lo menos, una vez al mes. Su amistad se forjó entre la sangre y el sudor del penoso trabajo portuario.
Ambos tenían unas manotas hechas de cayos obreros. Sus pies, como los de la mayoría de la población, estaban acostumbrados a soportar su peso y el agreste terreno sin calzado alguno; aunque es verdad que, dentro de la ciudad, solían llevar alpargatas de lona y esparto. La voz de Juan era muy ronca, como la de tantos trabajadores que vivían a la orilla del Atlántico. Pedro, un poco más joven, estaba convencido de que la garganta acabaría cediendo a las humedades nocturnas del mar y tornándose profunda, como la de la mayoría de sus compañeros.
El muelle, por aquel entonces, se llenaba de barcos británicos y alemanes que cruzaban el océano y, si bien se había frenado la gran ola migratoria de los naturales, aún muchos se embarcaban hacia “el nuevo mundo”. Ese era el caso del pequeño grupo de jesuitas que, huyendo de Cádiz, tras el motín de enero del 33, conocido como Masacre de Casas Viejas, ofrecieron a los naturales una misa de campaña en la Plaza de la Constitución o Plaza de La República. Un año antes hicieron lo mismo unos compañeros de la misma orden religiosa, cuando se desplazaban desde Madrid, vía Andalucía y Canarias, con el ímpetu misionero que fomentaba el acoso que sufrían en la clandestinidad.
Fue Juan, el de Tacoronte, quien convenció a Pedro para asistir al evento. “No va a pasar nada” afirmaba, a pesar de que todos eran conscientes de la provocación que suponía esa misa de campaña, justo en el lugar donde se ubicaba el Gobierno Civil Republicano, y muy cerca del acuartelamiento de la Guardia de Asalto, en la Calle San Francisco. Pero cuando se empezaron a reunir trabajadores portuenses y sus familias, en número superior al centenar, se inflaron de una seguridad infundada por superar ampliamente a la docena de guardias del acuartelamiento de Santa Cruz; solo entonces, Pedro se tranquilizó y dejó de repetirse mentalmente las palabras de su amigo: “no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar nada, …”.
No había representación del Obispado y el silencio gobernaba desde el inicio. No sonaron las campanas, para no alertar a las milicias populares laguneras; y, sin previa presentación, los jesuitas hicieron sonar una pequeña campanilla e iniciaron la misa con toda solemnidad. Como era de rigor, en latín.
Juan le hizo una seña al de Las Carboneras, indicándole la posición de una pareja de la Guardia Civil; y se desplazaron lentamente hacia el lado contrario, donde se creyeron más a salvo. Lo hicieron sin caer en la cuenta de que, al tiempo que se alejaban de El Cabo, se aproximaban al acuartelamiento de la Guardia de Asalto.
La autoridad, conocedora del evento, había convocado a todas las fuerzas de la isla y, cuando cercaron a los participantes, los de asalto sumaban más de 30, contando a los oficiales. Así, embistieron contra los participantes de aquella misa de campaña, porras en mano y con la furia de quién se respaldaba en estar sofocando un acto anarquista que atentaba contra la seguridad del Estado.
Cuando Pedro, con el cuerpo molido como un zurrón del apaleamiento policial, recobró la conciencia y comenzó a afinar la vista, encontró la cara de su amigo que empezaba a esbozar una sonrisa ante él. Lo primero que articuló fue “¿dónde estamos?”; a lo que Juan, levantando la cabeza, respondió “creo que justo en la celda de al lado de la del año pasado. Tranquilo, no pasa nada…”.
Ese mismo año, Juan y Pedro pasaron a formar parte de la sección portuaria de la recién creada organización anarquista, CNT. En el 36, murieron tiroteados en aquella misma plaza, intentando liberar el Gobierno Republicano, junto a la Guardia Civil y la de Asalto, contra el ejército golpista. A día de hoy, no hay ninguna mención de los hechos en la actual “Plaza de Candelaria”.
Pedro M. González Cánovas