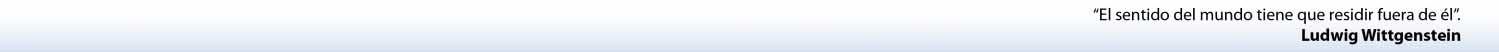Un atardecer más
Era un día de diciembre frío. Las Américas no estaba particularmente llena de turistas y las playas se veían semivacías. La borrasca parecía mantener a la gente guarecida, si no en su estancia, en los bares. Sin embargo, en el hospital se encontraban un hijo con su padre moribundo sentados en urgencias, esperando.
-Pa, ¿desde cuándo te llevas sintiendo mal?
-No lo sé, Juanito. Ya ni me acuerdo, pero me he estado mareando desde hace unos días y no puedo ni tragarme un guiso de conejo.
-Tenías que haberme avisado. Te veo demasiado delgado. Tú siempre has sido un barrigón.
Y le dio dos palmadas en una barriga que parecía consumirse a sí misma. Empezó con una sonrisa, pero tras el primer toque, Juan sintió unas ganas irremediables de llorar, pero aguantó.
Se levantó para insistirle a la secretaria.
-Perdona, pero mi padre está fatal. Necesita que lo atiendan ya.
-Sea paciente. Ya le atenderán.
-Sí, pero no creo que cualquier médico le valga. Creo que necesita pruebas y…
-Señor, cálmese. Le atenderán.
Una enfermera salió con un portapapeles y gritó.
-¿Domingo Delgado?
Juan dio zancadas hacia su padre, que se había quedado traspuesto con los ojos cerrados.
-Vamos, Delgado, que te van a atender.
Abrió los ojos y con una sonrisa cansada le miró a los ojos como si fuese a ser el último chiste que oiría.
-Cuando estaba gordo me lo decías con otro tono.
Al ver que Juan iba a cargarle, la enfermera le paró y dijo que traería una silla de ruedas.
Le montaron y la enfermera le llevó a la consulta. Le hicieron pruebas y le ingresaron inmediatamente. En ese momento, Juan se alegraba de haber contratado un seguro privado. Aunque su padre siempre decía que le parecía un derroche ya que siempre tenía una salud de roble. Su orgullo le hizo pensar que fuese lo que fuese lo que tuviese, lo superaría. Llevaba casi dos años sufriendo molestias y superándolas con una botella de vino y dos o tres gramos de paracetamol diarios. Cuando ya no podía salir de la cama, fue cuando llamó a su único hijo.
Ahora era la tarde y Domingo estaba en su camilla enchufado y sedado. La médica sacó a Juan de la habitación con calma, pero con cara de malas noticias.
-Viendo las pruebas, parece que tiene cáncer de colon y en el hígado tiene masas muy grandes. Creemos que hay más zonas afectadas, pero harían falta más pruebas para determinarlo. De seguro, está en la fase más avanzada del tercer estadio.
-Y eso qué significa.
-Lo siento, pero no le queda mucho. ¿Ve que se está poniendo amarillo? Eso es un fallo hepático. Podemos extraérselo e ir limpiando su sangre a diario a máquina, pero el cáncer es lo que no podemos arreglar. Aún no sabemos hasta dónde se ha extendido.
-¿Maligno?
-Maligno, y muy desarrollado. Lo siento…, ha venido demasiado tarde, no creo que supere la noche.
Juan arrugó la boca y se la tapó. Dio media vuelta y se puso las manos sobre las caderas, cabizbajo. Se escuchaba cómo sollozaba en silencio.
Tras unos segundos, se recompuso.
-Y ahora… ¿qué?.
-Podemos mantenerle estable, seguir haciendo pruebas, aunque diría que sería molestarle dado el estadio. Recomendaría prepararse para el despido y que descanse, que no sufra.
-¿Nada? ¿No podéis hacer nada? ¿Ni un trasplante ni nada?
-En su estado, una operación podría matarle…, me sorprende que haya aguantado tanto.
La pobre mujer ya había dado tantas malas noticias que parecía que sabía llenar un silencio con una respuesta que parecía automática, ensayada hasta con sus pausas. No era maldad, era parte de su trabajo. Juan notó aquella falta de empatía y se le aclararon las ideas.
-Yo se lo diré primero a mi padre, no se preocupe. Eso sí, asegúrese de que no le duela nada.
-De acuerdo.
Juan entró a la habitación y por primera vez se fijó en que había otro hombre en la otra camilla. En ese instante se enfadó con la curiosidad de aquél supuesto enfermo y estuvo a punto de exigir que le pusiesen a solas o que le echasen, pero volvió a mirar a su padre, cansado, respirando a duras penas, con los ojos cerrados…
Agarró una silla, se sentó a su lado y le agarró la mano. Con los ojos llorosos, le acarició y susurró.
-Pa, pa, despierta.
Domingo abrió los ojos y los fijó en su hijo con compasión.
-Aahh, hijo…, ¿malas noticias?
-Sí.
-Bueno…, es la vida. Me ha tocado ser abono. Ya sabes cómo es. Cuando tu madre se fue, sufrimos el mayor dolor que nos pudo ofrecer la vida. Nos quitó a una madre y a una gran mujer. ¿Recuerdas cuántas veces nos forzó a ir a la playa? Ja, ja. Todas las que pudo. Y al final nos lo pasábamos muy bien, muuuy bien, los mejores años de nuestras vidas-, dijo Domingo.
Tosió un poco, aclaró su garganta y cambió el tono, uno triste-. Creo que nunca te casaste porque no querías volver a sufrir así… ¿Sabes? No dudo de que me quieras, pero te echo de menos. Cuando saliste de la universidad todo era trabajo y solo nos veíamos porque tu madre insistía en cumpleaños y fiestas…, y, tras el accidente, no sólo perdí a tu madre, también te perdí a ti… No llores, también es culpa mía. Tal vez no insistí demasiado, o tal vez sí. No sé qué te aleja de mí, hijo, pero espero que me perdones por no ser mejor padre y no estar ahí cuando más lo necesitabas.
-Pa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la playa?
-Uf, con lo que me encanta despertarme a las seis y media y apenas ver gente. Esos baños son terapéuticos, te lo digo, mi terapia.
-¿Pero cuándo fue la última vez?
-Creo que dos o tres semanas, no sé, cuando ya no podía ni hacer la compra. El internet que me pusiste sí que sirvió para la compra, ja, ja.
-¿Por qué no llamaste antes?
-Porque no quería estorbar con las molestias de un viejo.
-Vale. ¿Cómo te sientes?
-Pues como que no sé si puedo moverme.
-Vamos a la playa.
-¿Pero qué dices, hijo?- dijo fatigado.
-Vamos a la playa, donde íbamos con mamá. Está cerca. Te llevaré en la silla de ruedas. Podemos llegar. No está lejos.
Juan hablaba acelerado y nervioso. Notó ese impulso, esa redención, ese último acto de esperanza. Nada podría convencerle de lo contrario. Su miedo se convirtió en la voluntad de arreglarlo todo, por muy insólita que fuese esa idea. Domingo vio la intención, y la aceptó, la acogió y participó.
-Vamos, hijo. Salgamos de aquí.
Juan buscó otra silla de ruedas ya que la anterior fue retirada por una enfermera. Cuando volvió con una, quitó todo lo que estuviese enchufado a su padre y le sentó en la silla. Le cubrió con una sábana para que no se le viese la bata de paciente. Salieron y fueron hacia los ascensores para salir descaradamente del hospital por la entrada principal. El compañero de habitación curioso puso cara de sorpresa, se rio y cogió su móvil para contar lo que había pasado a su mujer. Los médicos no se dieron cuenta de que se habían marchado del hospital hasta que pasó una hora.
Durante la trayectoria hacia la playa no se dijeron nada y miradas curiosas se les cruzaban, pero el problema era la debilidad de Domingo. Apenas podía mantener la cabeza erguida.
-Mira, llegamos. Deja que te lleve.
Juan se descalzó, cogió a su padre en brazos y caminó por la arena hasta llegar al lugar donde siempre se sentaban antaño, en familia. Se puso sobre una rodilla y sentó suavemente el frágil cuerpo de Domingo. Cogió aire y se sentó a su lado, abrazándole con un brazo.
-Hijo, ¿recuerdas cuando nos quedábamos desde el amanecer hasta el atardecer todos los veranos? Nos quejábamos al principio de tanto madrugar, pero tu madre nos daba con la chola si no nos levantábamos, y luego, cuando nos lo habíamos pasado tan bien durante el día, no queríamos irnos al acabar el día.
-Recuerdo cómo nos tirábamos arena, hacíamos agujeros, fortalezas, jugábamos a la pelota en la orilla. Siempre me ganabas, hasta que dejé de jugar y preferir a mis amigos antes que a ustedes…
-Olvídate de eso. Saliste del nido. Lo que sí que recuerdo yo es cuando tenía que ayudarte para meterte en el agua porque no sabías nadar. Me cogiste tanta confianza que tardaste mucho en aprender, ja, ja.
-Puede que ahora me toque ayudarte a ti. ¿Te apetece?
-No sabes cuánto…
Tras recoger a su padre, durante el camino hacia el agua, sonreía y lloraba al mismo tiempo. El sol en su atardecer anaranjado llenaba el espíritu de lo que su padre representaba. Estaba orgulloso de haber sido criado por él. Domingo no lloraba, pero sí que mantenía una ligera sonrisa. El panorama que tenía delante, esa belleza que nunca cambia por mucho que pase el tiempo, esa puesta de sol que parece ser siempre la misma, pero con un matiz que la hace única cada vez que uno se fija, quitaba todo el dolor que padecía. Ahora sólo estaba cansado, pero iba a recuperarse con el mar.
Los pies de Juan ya tocaban el agua, fría, pero no le hizo titubear, ni siquiera el hecho de que estuvieran vestidos.
El agua por fin tocó a Domingo y gimió por el frío, pero suspiró con alivio tras la queja. La cara se le relajó y se dejó flotar de los brazos de su hijo con una sonrisa.
Un atardecer perfecto. Un final perfecto.
Elvis Stepanenko