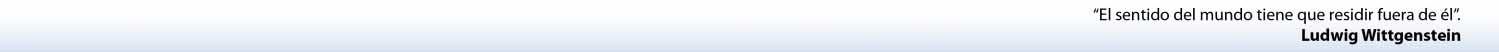El Veneno maldito
Ricardo Melchior, presidente del Cabildo de Tenerife, acompañado del guía perfecto en funciones, José Diego Díaz-Llanos de Guigou, se encontraron con un pequeño grupo de jóvenes armados de palos. José Diego se encargó de presentarle a Melchior al más adulto, que encabezaba el grupo, diciendo:
– Mira Ricardo, te presento a la gente del Palo de Las Mercedes. Son muy muy buenos en esto – afirmó. Pero fue inmediatamente corregido por el del palo.
– Muy buenos no, Don José Diego…
– Bueno, perdón. Yo no entiendo mucho de esto, pero parecen ustedes muy destacados…
– Muy buenos no, Don José Diego –repitió- Somos los mejores – y esbozó su mayor sonrisa.
Los tres rieron el alto y con ganas. Dos aprendieron de golpe que la socarronería del mago canario seguía viva y el otro se hizo fuerte, dueño de montes y cumbres, ante las dos eminencias políticas visitantes.
Cuando aquello, aún los costes se valoraban en pesetas. Pero faltaba mucho menos de lo que la mayoría creíamos para empezar a pagar con la moneda única europea, hasta en estas pequeñas ínsulas africanas.
Como cada año, en la fiesta del caserío de Anaga conocido como Los Duros se celebra el día 1 de mayo, en homenaje a San José obrero, y esa vez se había adquirido un compromiso de participación por parte del grupo de juego del palo de Las Mercedes.
Los Duros es un caserío que se asoma al sur de Anaga y pertenece al municipio de Santa Cruz. En aquella época contaba con unos treinta habitantes, número que posiblemente haya descendido en la actualidad. Pero en las fiestas se arrastraba familia y amigos; la población de derecho podía multiplicarse por cinco o diez. Por eso los coches escalaban la serpenteante carretera encallándose en cualquier hueco, mientras la gente bajaba el camino, recientemente asfaltado, para sumarse a los que venían andando desde la cumbre.
Al fondo, al final de la carretera y del risco, está la plaza de la iglesia donde descansa la imagen del Santo. Allí se desarrollan los actos festivos. Entonces, se reunía toda la gente que, poco antes, estaba dispersa por las casitas del borde de la carretera o en el improvisado bar que los encargados de la fiesta montaron para la ocasión.
Esa vez, los actos festivos se desarrollaban con gran aceptación y júbilo. Al llegar el turno de la exhibición de juego del palo se evidenció más que aquel grupo estaba integrado por chicos y chicas muy jóvenes y solo un adulto, que encabezaba a los de Las Mercedes.
Jugaron. Cada vez que empezaban se hacía el silencio entre el público; que, violando toda distancia prudente, se acercaba demasiado a los que se enfrentaban. Separados solo lo que conseguía el resto del grupo de juego del palo, para mantenerlos con un mínimo de seguridad. Era el juego del palo de Las Mercedes. Con una distancia a veces muy corta entre los contendientes: otras veces no. Con fortísimos palos estridentes que parecían a punto de saltar en pedazos. Con una agresividad inusitada en otros estilos.
Poco a poco el ritmo de juego se incrementaba, un murmullo crecía simultáneamente entre el público hasta que todo el mundo rompía en aplausos y la gente arrancaba en comentarios. Los jugadores acabaron su exhibición orgullosos, la mitad respiraba con fuerza buscando oxígeno donde parecía que no lo hubiera y, así, en medio de emotivas felicitaciones salieron de entre el gentío, caminado en fila india en dirección a los suyos.
El adulto, mientras los chicos y chicas eran felicitados, se dirigió hacía el viejo Juan el moro: el patriarca de la familia predominante en el grupo. El viejo llevaba el sombrero de fieltro marrón oscuro de siempre y su inseparable manta esperancera. Debajo se veía un suéter de pico verde del que asomaba el cuello de una camisa. Juan el moro y el adulto se miraron de frente, con tal intensidad que el del palo casi se vio obligado a inquirir:
– ¿Qué pasa Don Juan? – a lo que el viejo le respondió con una negación de la cabeza y unas palabras sin articular; que parecían morir de fuerza que llevaban.
Al girar un poco la mirada hacia la izquierda, vio a un hombre grande con una amplia sonrisa en la cara –demasiado amplia – y que, no se sabe bien porqué, daba la impresión de que era el culpable de la incomodidad del viejo. Enseguida se terciaron miradas y el del palo dijo: “¿Qué pasa maestro, no le gustó el palo?”. El listillo respondió sin pensarlo:
– Yo podría enseñarles algún palito ¿Tú sabes quién soy yo?
– Pues eso es muy interesante, jefe. Yo tengo palos aquí, ¿Por qué no vamos ahí detrás? – por un momento muchos testigos se impresionaron hasta el punto de hacerse un silencio incómodo del que era partícipe el enteradito, y ahora le tocaba responder.
– Yo soy el nieto de Tomás Déniz. Mira mi carnet… – el otro leyó “Antonio Déniz”, pero no le dio la importancia que se pretendía. Sino al contrario…
– Tú no eres jugador de palo ni nada. Cuando un jugador de palo le dice a otro que tiene algo que enseñarle es que lo va a hacer, y yo tengo palos y quiero que me enseñes. ¡Venga…!
La gente se interponía, vigilando especialmente al que ya tenía dos palos en la mano e increpaba al otro.
– Vamos ahí detrás y me enseñas eso…
– Yo te cojo y te doy un palo por los tobillos cuando quiera.
– ¿Eso es lo que sabes hacer…? Es que te dejo que me metas un palo por los tobillos y, con la misma, te meto tres palos en la cabeza que te pongo en tu sitio.
Por fin, Antonio Déniz retrocedió. Se achicó. Se escudó en los testigos cercanos que frenaban al de los palos y aceptó el consejo de pedir perdón al otro. Pero lo hizo de lejos, por si acaso; no se había relajado mucho el ambiente.
Un rato después, Déniz había conseguido ganarse a uno de los hijos de Juan el moro y, a través de él, invitarles a unos vasos de vino. El de los palos se negó, como si prefiriese estar sereno y alerta, y ahí quedó la cosa.
Al año siguiente, se dio la misma cita. Las fiestas de Los Duros seguían creciendo. Pero esta vez era un potente grupo de juego del palo el que venía de Las Mercedes. Con más adultos que los jóvenes conformando el grupo. Por supuesto, llevaban entre los suyos a Don Juan el moro y varios de sus hijos e hijas.
Nada más llegar, vieron que –descarado- el que llamaban Antonio el Veneno buscaba a los del palo, alardeando públicamente de su amistad con ellos. Al más grande y robusto de los mercederos hubo que frenarlo; porque venía con la intención de encarar al Déniz, conocedor de lo que aconteció el año anterior. Pero, en principio, todo quedó en un débil amago.
Ya iban a empezar a jugar. Como siempre, seleccionaba las parejas el mismo que el pasado año. Solía quedar el mismo para el final, pero esta vez escogió al más grande – aunque se le viera tan tenso – para formar ellos dos la primera pareja.
Se cuadraron, preparados para capear puñados de palos. Un fuerte silencio se adueñó del momento. Los palos parados.
Él notaba como el grandote emanaba puro nervio, presa de la posibilidad de que el Veneno estuviese entre el público. Lo paro por un instante; la cabeza del otro se levantó para prestarle más atención. Los palos parados.
– Que sepas que no voy a pagarte los veinte duros. – dijo: Él gandul mostró sorpresa, aunque sus ojos permanecían chispados de los nervios.
– ¿Qué dices? Venga…
– No te hagas el loco, te lo digo aquí, delante de todo el mundo…
– ¿Pero, de que hablas? Déjalo ya. Vamos…
– Bueno, pero no te pases. Hoy se van a enterar todos de lo que eres capaz por veinte duros – sonriendo.
– Por fin el mayor soltó también una sonrisa, sus nervios se rebosaron y una especie de vergüenza falsa consiguió que se olvidara de todo, menos del maestro que tenía enfrente.
– ¡Vamos!
Chisparon los palos rojizos. La lluvia de palos, típica de aquel grupo, deleitó a los asistentes. Cualquiera dudaría si de verdad aquellos palos estaban controlados. Lo cierto es que tras la violencia con que se movían, con que entraban las puntas, con que chocaban unos con otros… aquella técnica combinada de palo largo y circular con palos cortos y defensas tajantes, ese día, no hubo ningún herido.
El maldito Antonio Déniz, el Veneno, insistió hasta el cansancio para invitarles a un vaso de vino: pero esa vez tampoco pudo ser.
Pedro M. González Cánovas