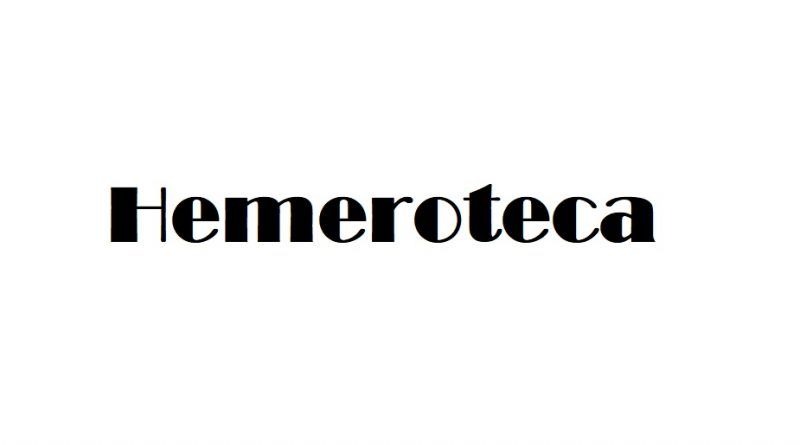De la vida libre y salvaje
El intento de Golpe de Estado perpetrado en Estados Unidos el pasado 6 de enero, ha dejado imágenes para un nuevo capítulo de la Historia Universal de la Infamia, si Borges viviera. El asalto al Capitolio del país que se ha autodesignado durante los últimos 70 años en certificador oficial de los niveles de calidad democrática en el mundo, nos legó un puñado de escenas de difícil olvido que navegan entre el espanto, el esperpento y la comicidad: un tipo que se pasea con la bandera confederada, símbolo del supremacismo blanco, ajeno a la mirada severa que desde un óleo le dirige un padre de la patria; un grupo pertrechado con uniformes de camuflaje y chalecos antibalas que más bien parece un ejército que ha perdido a su cabo en plenas maniobras; un asaltante que, al entrar por una ventana, se encuentra directamente con el gas pimienta que el policía le arroja a la cara e inicia el desplome; un individuo sentado en el despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes con los pies encima de la misma mesa donde poco después garabateará la siguiente nota: “Nancy, Bigo estuvo aquí, perra”; una suerte de trapecista con una mochila en la espalda que se mantiene colgado del anfiteatro con una sola mano, que ya es mérito, y un vacío enorme a sus pies; un sujeto que se fotografía abrazado a la estatua de Gerald Ford a la que cubre con una gorra de béisbol, la prominente calvicie de Ford posiblemente fue el estímulo desencadenante y la gorra, la pía respuesta. Y así todo un álbum para coleccionar.
Pero sin duda la estrella mediática fue un hombre cubierto con un chaleco y tocado por un gorro de pieles del que sobresalían dos altivos cuernos, sosteniendo una lanza adornada con la bandera americana, a juego con la cara pintada de la misma guisa. Bien podría haber estado en una madrugada de martes de Carnaval de no haber sido por los descomunales alaridos que profería, impropios de tan venerable fiesta donde por lo general se canta y se baila.
Los medios de comunicación lo convirtieron en el icono de los asaltantes, con toda razón en este caso, ya que lo caricaturesco de su atuendo correspondía necesariamente con lo rocambolesco de su pensamiento. Se hace llamar Jake Angeli y cree que los demócratas forman una secta satánica dedicada a la pedofilia y al tráfico de niños, y que el fraude electoral se debía a que temían que Trump descubriera todo el entramado. No se puede negar que está a la altura del mejor terraplanista.
En los días posteriores, multitud de artículos lo aludían directamente pero dos demostraron cierta estulticia, menor pero reveladora. Uno de Pablo Scarpellini, el jueves 7 de enero en El Mundo digital y de Beatriz Yubero, de ese mismo día, en El Plural.com. El primero decía, refiriéndose a Angeli:” Su aspecto de Jeremiah Johnson, sus brazos y pecho tatuados, sin camiseta, coronado de un gorro de pieles…” y el segundo abundaba. “Aunque también pudiera asimilarse el asedio a un festival de disfraces ya que el líder del movimiento Jeremiah Johnson fue el protagonista de una jornada en la que apareció sin camiseta…”. De una cosa podemos estar casi seguros, solo conocen de Jeremiah Johnson el atuendo, y ni eso. De no haber sido así, no asociarían un hombre lúcido a una tropa de novios de la muerte.
Personaje de ficción, aunque inspirado en personas que realmente existieron, “Las aventuras de Jeremiah Johnson” (1), es un símbolo de la vida libre y salvaje y de la rectitud de un hombre en su lucha contra las adversidades. Su talante, su nobleza y su manera de estar en el mundo son absolutamente opuestas a la pandilla de fantoches ultras que intentaron el fallido golpe. Johnson deja atrás la vida en sociedad y la guerra, su pantalón indica que ha sido soldado en la Guerra de Secesión americana, y se adentra en lo más recóndito y desconocido, en la naturaleza más hostil para vivir según sus leyes inexorables, leyes que los seres humanos no pudieron cambiar nunca hasta ahora, hasta el Antropoceno. Es allí, en las Montañas Rocosas del S.XIX, desafiando al destino entre indios de códigos indescifrables y blancos rudos e inolvidables, donde vive sus aventuras y desventuras, hasta convertirse en parte del paisaje.
Cuando los días desgastan o la rutina corroe, o ahora que debido a la pandemia nuestro espacio es cada vez más limitado y reducido, siempre cabe la posibilidad de darle a una tecla del ordenador y para escuchar una voz en off que, grave pero aterciopeladamente, nos introduce en la historia:” Se llamaba Jeremiah Johnson y cuentan que quería ser un hombre de la montaña, dicen que era un hombre de gran ingenio y espíritu aventurero, nadie sabía de dónde procedía ni aquello parecía importar a nadie, era un hombre joven y las leyendas de fantasmas no le asustaban ni lo más mínimo…”. Y entre aires de música country, desde la lejanía de las altas cumbres, nos encontraremos la mirada alerta de Johnson, con ojos de Robert Redford, en una tarde de cine.
Le ocurrió lo que al perro “civilizado” de California, que descubrió su naturaleza de lobo en las tierras del Gran Norte. Después de muchos infortunios, de conocer la bondad y la maldad de los seres humanos, Buck (2) fue desnudándose de su condición doméstica para alumbrar, dentro de sí mismo, el espíritu libre e indómito de su antepasado más remoto, el lobo primigenio que vagaba soberano por las heladas sierras y los umbríos bosques, por los verdes valles y las estrechas quebradas, antes del proceso de domesticación. Entonces, solo entonces, aulló.
En el otro extremo de ese inmenso país, un poco antes de que Jeremiah Johnson se tirara al monte, un hombre construye una cabaña en los apacibles bosques de Nueva Inglaterra. Retirado, pero no excesivamente distante de su pueblo (Concord, Massachusetts), no era un ermitaño y recibía ocasionales visitas y comerciaba con las judías de su huerto; no era tampoco un profeta de tierra antigua, ni una especie de estilita como San Simeón, ni se alejaba de la sociedad para regresar a ella con “buenas nuevas” como Zaratustra. Él simplemente quiso vivir como pensaba para no arrepentirse nunca de no haberlo hecho plenamente, según su modelo de vida. Cultivó la soledad, la sencillez y un huerto que le proporcionaba lo suficiente para vivir. Digamos que, como Diógenes, tiró su cuenco cuando observó que otro bebía el agua de los manantiales en la cuenca de sus manos, pensando que ni siquiera un cuenco necesitaba.
Se llamaba Henry David Thoreau y pasó dos años, dos meses y dos días en una cabaña a orillas de la laguna Walden, en compañía del zorzal, el búho, la raposa y la Iliada. De esa experiencia nació Walden o la vida en los bosques (1854), una oda a la naturaleza, un canto al ecologismo y una censura a la sociedad de consumo, a la alienación moderna, al gregarismo, al trajín de la vida sedentaria y a las cadenas que suponen la posesión y conservación de los bienes materiales. Una plegaría ofrecida a la frescura de los baños matinales en la laguna, al misterio del rocío perlando las flores de la mañana, al susurro del viento entre los arces y al bullicio de los pájaros en el ramal.
Un día Thoreau ingresó en la cárcel, solo un día duró el arresto, por negarse a pagar impuestos a un gobierno al que consideraba arbitrario y liberticida, puesto que mantenía la esclavitud y había declarado una guerra expansionista a México que, a la postre, le costaría a éste país los territorios de Texas, Nuevo México y California. Alguien, sin su consentimiento, pagó su fianza con el consiguiente enfado por su parte. Escribió entonces un breve panfleto titulado “Del deber de la desobediencia civil” en el que, con la parresia por bandera, escribió: “Bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para el justo es la cárcel (…) donde el Estado coloca a aquellos que no están con él sino contra él, el único hábitat donde, en un Estado esclavizador, el hombre puede vivir con honor”. Nunca más volvió a pagar impuestos, probablemente porque murió a los 45 años sin ver el fin de la esclavitud que se abolió en Estados Unidos tres años después de su muerte, aunque mientras vivió “cada año, cuando aparece el recaudador de impuestos, está en mi ánimo revisar los actos y la postura de los gobiernos general y del Estado, así como el espíritu de las gentes, para descubrir un pretexto que me permita dar mi conformidad…”. No lo encontró.
Inspirador de movimientos anarquistas, abolicionistas, antimilitaristas, libertarios o ecologistas, su pensamiento está hoy más vigente que nunca y, aunque no se tiene que estar de acuerdo en todo lo que dice, podemos decir que todo lo que dice tiene enorme valor, pero no tiene precio. Sin más despertador que el canto del malviz y del mirlo, con las cristalinas aguas de la laguna Walden a sus pies, elegantemente rebelde e insumiso, Thoreau quiso vivir el espíritu del “buen salvaje” en tiempos donde la maquinaria civilizatoria depredadora ya empezaba a alarmar a las mentes más clarividentes.
Así que cuando las hordas de Trump asaltaron el Capitolio, arrasando con todo lo que encontraban a su paso, uno recuerda que también ese es el país de la laguna Walden y las Montañas Rocosas.
(1) “Las aventuras de Jeremiah Johnson” (1972). Sidney Pollack
(2) “La llamada de lo salvaje” (1903). Jack London
Gerardo Rodríguez
miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC