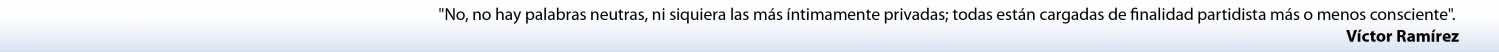La Isla Esmeralda
Irlanda fue colonizada por los británicos durante buena parte de su historia. Fue una colonia en toda la extensión de la palabra: un territorio dominado por un gobierno extranjero y un conjunto de personas que, procedentes de ese país extranjero, se establecen en el territorio ajeno. El gobierno del país ocupante potencia la llegada de colonos a fin de llegar a ser mayoría y quedarse con el territorio ocupado. Sin embargo, que sea mayoría la población no autóctona no significa que deje de ser colonia, lo sigue siendo como ocurre con el Sahara Occidental en su relación con Marruecos en el continente africano, donde los marroquíes ya son mayoría, si no contamos la población de los campamentos de Tinduf. También podría decirse de Irlanda del Norte en Europa, reducto de la presencia inglesa en Irlanda, una ocupación que duró siglos y que pobló de ingleses anglicanos esa zona, en detrimento de los originarios irlandeses que fueron expulsados de sus tierras.
Sobre este último caso se podrá argumentar que Michael Collins firmó el tratado que, en 1922, puso fin a la Guerra de la Independencia, abrió el camino a la República de Irlanda y segregó los seis condados del norte de la isla, para que decidieran su camino. Un camino que ya se sabía trazado. El Parlamento de Irlanda del Norte de la época, se decantó por pertenecer al Reino Unido de la Gran Bretaña ya que, para entonces, la mayoría de la población era unionista. Un claro ejemplo de cómo las metrópolis hacen de la demografía un arma de expansión masiva. Sin embargo, hoy los republicanos, o partidarios de la adhesión a Irlanda, pueden ser mayoría en el territorio y el Sinn Féinn es el partido más votado en las últimas elecciones, es más, después del Brexit se debería establecer una frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte pero el reciente “Protocolo de Windsor” firmado entre Gran Bretaña y la Unión Europea para abordar el status del Ulster, más bien la establece entre Reino Unido e Irlanda del Norte, a través de restricciones y controles a los productos que entran en el históricamente convulso territorio procedentes de la isla vecina.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) es un país poco vertebrado, como España. El haber sido la principal potencia mundial en el siglo XIX y buena parte del XX ocultó las gritas donde se asentaba como Estado-nación que en los últimos tiempos recobran sus reales dimensiones. Escocia, con un profundo sentimiento nacionalista, ya celebró un referéndum de independencia que perdieron los soberanistas por 10 puntos, pero quedó patente que la ruptura se puede producir cuando la coyuntura propicie una nueva consulta. La propia Escocia tiene una unión emotiva más fuerte con Irlanda que con Inglaterra a la que soporta históricamente como se soporta a un vecino que no para de causar molestias. Rechazado en Irlanda del Norte y Escocia, el Brexit, propiciado por los populismos de derechas apelando a un primitivo patrioterismo y a la nostalgia de los tiempos periclitados del Imperio, solo beneficia a la City de Londres mientras precipita al país a un presente decadente carcomido por décadas de políticas neoliberales que han desguazado los servicios públicos y privatizado la mayoría de las empresas públicas, verdaderas joyas de la corona, desde British Airways a Rolls Royce. El capitalismo ultraliberal impulsado por Margaret Thatcher, socavó la defensa de los intereses públicos y colectivos, desprotegió a los trabajadores quitándoles derechos en la negociación colectiva y, a la postre, condujo al país a las vergonzantes y escabrosas escenas de los hospitales públicos deteriorados y ghetizados.
Si Londres es un barco que hace aguas, con cuatro primeros ministros en los últimos tres años, la Unión Europea tampoco está para abrazarla como una bandera, intenta driblar una posible crisis financiera generada por la derogación de las regulaciones bancarias de Donald Trump, tiene que afrontar una guerra dentro de sus fronteras geográficas imbuida en el traje de esforzada actriz secundaria, debe hacer frente a una crisis inflacionaria disparada por la dependencia energética fruto de no apostar en tiempo y forma por las energías renovables, mientras aumenta el apoyo a los partidos de extrema derecha que ya están en el gobierno de países como Italia, Polonia, Hungría y en breve Finlandia. La UE es un proyecto orientado al mercado en detrimento del ámbito social, en el que encuentran acomodo los lobbys de dictaduras como Marruecos o Qatar, y algunos de sus parlamentarios se dejan corromper o tragan sapos si es menester, que no deja de ser una forma de corrupción, porque los sapos siempre vienen de las mismas charcas nauseabundas: Marruecos, Israel, los emiratos del Golfo, Arabia Saudí…Un tupido manto de silencio cubre los desmanes de estos Estados gamberros bajo la protección de Estados Unidos y la Unión Europea, un silencio que llega al Consejo de Seguridad de la ONU.
Como toda colonia, en Irlanda había ciudadanos de primera y de segunda. Los de primera eran los ingleses y los de segunda los irlandeses claro. Oscar Wilde, de familia anglicana, estudió en el Trinity College, la más prestigiosa institución académica irlandesa (con una de las más hermosas bibliotecas que he visto: maderas nobles, libros encuadernados en cuero y una escalera de caracol coqueta e inverosímil), en cambio James Joyce era irlandés católico y estudió en el University College, menos prestigioso, más de andar por casa sin escalera. Irlanda fue siempre un país agrario y atrasado, vampirizado por la Iglesia Católica a la que otorgó un poder ilimitado en el plano moral, social, económico y político por oposición al protestantismo anglicano de la potencia ocupante en buena parte de su historia. Como en tantos sitios, el resultado de ese poder fue el abuso en todas sus variantes, por supuesto con la complicidad, cuando no la ayuda, de las instituciones del Estado una vez lograda la Independencia. “Las hermanas de la Magdalena” (Peter Mullan, 2002), narra la historia de esta poderosa congregación irlandesa donde la violencia, la humillación y la sordidez se dan la mano en un aquelarre perpetrado para explotar y aterrorizar a los más débiles y desprotegidos. Hace poco, la multitud de casos de pederastia llevaron al Papa Francisco a una petición de perdón, por enésima vez, a las víctimas. Una petición que llega tarde, fue en 2018, y es insatisfactoria, más de 15.000 víctimas necesitan justicia, reparación y memoria. Los dos partidos conservadores de derechas que se han turnado en el poder desde la Independencia (Fianna Fáil y Fine Gael) mucho han tenido que ver en ello como cómplices necesarios.
Ahora algo en Irlanda está cambiando, el viejo bipartidismo corre el riesgo de desmoronarse, ya que las últimas elecciones las ganó el Sinn Feinn en número de votos, empatado a escaños con el Fianna Fail. El Sinn Feinn es el mismo partido de izquierdas nacionalista que también ganó en las elecciones de 2020 en el Ulster, por tanto, es el partido más votado a ambos lados de la imaginaria frontera que parte en dos la isla, pero no gobierna al norte por el obstruccionismo de los unionistas y no gobierna al sur por la coalición entre los dos “old political parties”, otro de los atavismos que Irlanda tiene aún que resolver: dar paso a una auténtica alternativa de gobierno.
Cuando Irlanda dejaba de ser un país eminentemente agrario y el proceso de urbanización trajo a Dublín la suficiente humanidad doliente y la violencia creciente de los bajos fondos y las altas cunas como para convertirla en escenario de novela negra, allá por los años 50 del siglo XX, apareció Quirke, el atormentado forense que hace la autopsia del país al tiempo que la autopsia del último cadáver que le dejó la madrugada. Quirke es un poderoso personaje de novela negra surgido de la imaginación de ese portentoso escritor que es John Banville, o Benjamin Black cuando escribe “noir”. Ensimismado y descreído, triste como todo buen forense, con una vida marcada por el alcohol ajustado al cliché irlandés, y un alma en sintonía con su propia ciudad: “Le llegó a la cara una racha de brisa caliente con una mezcla polvorienta de olores diversos, el aliento agotado del verano. Se acordó de los tranvías de antaño que por allí mismo pasaban traqueteando con gran estrepito y arrancando chispas de las vías. Había vivido en esa ciudad la mayor parte de su vida y seguía sintiéndose como un forastero” (“El otro nombre de Laura”. Benjamin Black. 2007).
Esta ciudad desangelada, que no escapa a la observación quirúrgica de Quirke, es también una ciudad de hermosas puertas georgianas y calles llenas de viejos pubs y tabernas de “ginger beer”. La misma que se convierte en la ciudad más acogedora de Europa cuando suenan los aires dulces y ancestrales y se posan en el cuero de un bodrhan al que se le une una gaita y se le acerca un violín. La misma Dublín que alberga, entre los muros de San Patricio, a un deán que imaginó la desdicha de un viajero por ignotos países, bien poblados por gigantes o bien por hombres pequeñitos, liliputienses para hablar con sus propios términos. Y el mismo que el 16 de junio de 1904, vio salir de su casa a un ciudadano llamado Leopold Bloom para comenzar un viaje que duraría un día, un rutinario día, pero que abriría una nueva forma de decir una novela.
Gerardo Rodríguez
miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC