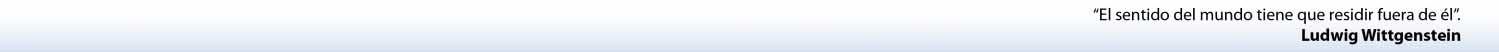Obsesión
Era el 3 de septiembre de 1977, Texas, donde las ejecuciones no faltaban como fiesta a un pueblo. En esta fecha se ejecutó a un hombre negro, Robert Harrison, que fue juzgado por la violación y asesinato de una mujer blanca. Este es mi testimonio, no solo como un abogado, sino también como el marido de la víctima.
Como era el marido de la víctima, tuve que contratar a otro abogado. Conocía a uno que con el que me llevaba extremadamente bien. Creo que quería demostrarme algo constantemente, como si valiese que no lo desechase. Pobre bastardo. La soledad le carcomía desde que su familia le dejó y su contacto social más normal del día era tomarse el café con coñac conmigo. No bebía, pero quería un amigo, y se acostumbró. Me fio de él y de la seguridad del testimonio que vaya a dar, pero soy mejor abogado que él, me escuchará como a ningún otro, sobre todo para que ejecutaran a ese cabrón que robó a la amada de su mejor amigo. Mi mujer ya tuvo su sentencia. Quedaba una más.
Siempre quise ser juez…
Y ahora lo soy.
Recuerdo cuando le trajeron a la sala de juicios más grande. Había espectáculo. Tennessee estaba indignada y todos querían ver la sentencia en vivo, como un circo. Gritos e insultos racistas volaron cuando el acusado entró en la sala. El pobre asesino tenía cara de incredulidad cuando me miró y le hice el gesto de electrocutarse junto con el sonido “bzzz, bzzzz”, aunque con el jaleo no creo que lo escuchase, pero lo vio.
Se iba a llevar su merecido.
El juez entró y la sala bajó las obscenidades al volumen de un murmullo, y al primer mazazo la sala entró en puro silencio. El juez iba a hablar.
Me ahorraré las tecnicidades porque eso ya está en los archivos.
Dimos testimonios, mi abogado enfureció a los espectadores, quienes gritaban como si estuviesen en un partido de fútbol, yo lloraba mientras daba una declaración falsa, y el negro estaba bloqueado, llorando, intentando explicarse, pero siendo callado constantemente por mi abogado. El juez lo permitía y el abogado defensor no hizo nada para realmente defender.
Lo que todo el mundo vio fue cómo un hombre inocente era sentenciado a la silla eléctrica. Su cara de horror era desgarradora, pero a nadie le dio pena. Mi cara era de risa con lágrimas, pero a nadie le pareció cruel. El público blanco gritaba con orgullo, pero solo la mujer del acusado sintió vergüenza. El juez se puso cachondo con el martillazo de la sentencia, pero todo el mundo lo vio como justicia.
Robert sollozaba como un bebé mientras lo sacaban de la sala. Podía haber dicho algo, pero no lo hizo. Solo le faltaba mearse en los pantalones.
Lo ejecutaron, sí, y porque yo quise, porque supe que podía. Si me voy a vengar, será la pena máxima, y esa es verte sufrir de miedo y mirarte a los ojos mientras te fríen hasta la muerte, porque puedo…
Y eso hice. En el día de la ejecución, ahí estaba yo. Todos los que asistieron me decía “Ten fuerza” o “Por fin se hará justicia”. Tenía que disimular y hacerme el apenado, pero no entendían que era el día más feliz de mi vida. Entramos en la sala y lo vimos, él también podía vernos. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, solo pudo echarse a llorar, mirarme a los ojos y decir y repetir “Por favor…” mientras sacudía su cabeza.
No entiendo qué le vio mi mujer. Bueno, los negros tienen la reputación de tener un buen miembro, pero primero tendría que haberle bajado los pantalones.
Llegaba de casa temprano. Nos habían pospuesto unos juicios y no hacía falta hacer los preparativos finales hasta el día siguiente. Todo fresco sale mejor.
Entré por la puerta de mi casa y escuché pasos corriendo. Me oyeron cuando llegué con el coche.
“¿¡Cariño!? ¿Estás bien?”, grité, y ella bajó corriendo del segundo piso, despeinada, jadeando sonrojada y recolocándose el vestido.
Obviamente, no soy tonto, así que tiré el maletín al suelo, subí corriendo hacia nuestro dormitorio y vi la cama deshecha. Por un momento pensé que sería que estaría durmiendo, pero recordé los pasos. Eso sonaba a más de dos piernas.
Paranoico, abrí el cajón de la mesilla y saqué mi revolver. Empecé a buscar por la habitación. Miré debajo de la cama armarios mientras mi mujer no dejaba de gritarme que qué me pasaba, que no sea celoso, que no hay nadie. Le grité que se quedase quieta en una esquina mientras le apunté con la pistola, y se me ocurrió algo, el baño.
Ahí le encontré. Al menos tuvo la decencia de vestirse de nuevo. Mientras alzaba la pistola para apuntársela a su cabeza, mi mujer se abalanzó sobre mí.
Forcejeamos, y entre un chillido entre cortado y un sonido explosivo que me hizo pitar los oídos por la acústica del baño, había disparado el pecho de esa fulana.
Robert estaba muerto de miedo, y aproveché su shock para limpiar el arma y ponérsela en sus manos.
Le amenacé con que si hablaba mataría a su mujer y le arruinaría la vida, que diremos que fue un accidente, que nos creerían porque yo era abogado, que todo saldría bien.
Vaya mentiras.
En realidad, estaba haciendo tiempo para que llegase la policía. En este barrio todo el mundo llama a la policía si oye un gato romper algo, imagínate un tiro.
Llegaron y se creyeron que llegué a casa, y justo oí el disparo, pero me cuestionaron un poco hasta que saqué el racismo.
“¿Por qué se quedó llorando entonces? Solo me dice que le hable a usted, que usted me lo explicará. ¿No es extraño?”, me preguntó el inspector.
“¡Lo que me parece extraño es que me hagan preguntas a mi cuando un negrata violó a mi mujer y sigue con vida! ¡Pregúntele al barrio! ¡Pregunte! ¡Y haga la autopsia de mi mujer, verá que ha sido penetrada y yo llevo semanas sin hacerlo con ella!”
Caso cerrado.
Lo peor de todo, no soy racista y me vendí a esa ideología para librarme de alguien de forma impune.
Además, al parecer mi mujer estaba embarazada de un mes, y sí, hubo penetración esa noche.
Mi pregunta, en este testimonio, es: ¿era mío?
Elvis Stepanenko