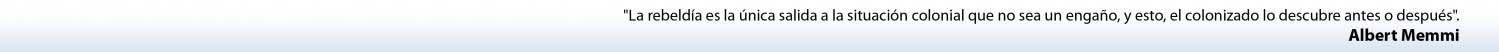Paguitas
“La palabra “paguita”, usada de forma despectiva, no surge de la nada, es el resultado de años de desprestigio de lo público y de las ayudas, hasta convertir derechos y herramientas colectivas en un sinónimo de vagancia o un motivo de vergüenza”
Hace unas semanas, en una entrevista, defendía que la principal herramienta para garantizar relevo generacional en el campo es que los sueldos sean dignos. Puse como ejemplo una figura poco conocida pero muy interesante que ya existe en muchas cooperativas: los anticipos societarios. ¿En qué consisten? Cuando los precios son buenos, se reserva una parte, y cuando bajan, ese fondo actúa como colchón. Así, las personas cooperativistas cuentan con un ingreso estable —una especie de sueldo base—, al margen de las oscilaciones del mercado.
La propuesta es simple: dar estabilidad y dignidad a un sector como el del plátano, en este caso, tan condicionado por la volatilidad de los precios de exportación. Sin embargo, muchas de las críticas la tachaban de “paguita” o defendían dejarlo todo al libre mercado, lo que pone de manifiesto cómo el discurso neoliberal y reaccionario ha permeado en el sector primario, al punto de que incluso quienes sufren la precariedad agrícola rechazan mecanismos colectivos de protección que podrían mejorar sus condiciones de vida.
La palabra “paguita”, usada de forma despectiva, no surge de la nada, es el resultado de años de desprestigio de lo público y de las ayudas, hasta convertir derechos y herramientas colectivas en un sinónimo de vagancia o un motivo de vergüenza. Para entender por qué este marco ha calado, hay que mirar cómo las políticas de las últimas décadas han transformado el mundo rural canario y lo han convertido en terreno fértil para la frustración y el descontento social.
El caldo de cultivo: desagrarización, políticas coloniales y abandono
El malestar que recorre el campo canario es la consecuencia legítima de décadas de políticas que han reducido al sector primario de motor económico a un papel residual y dependiente. En los años sesenta, la agricultura representaba cerca de un tercio de la economía del Archipiélago, hoy apenas supera el 1 %. Más de la mitad de la tierra fértil está sin cultivar y con ese abandono también se han vaciado pueblos enteros y medianías, rompiendo el tejido comunitario que sostenía la vida en gran parte del territorio insular.
La Política Agraria Común y el POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) han evitado el colapso, pero lo han hecho reforzando la dependencia del plátano, que concentra la mayor parte de las ayudas y la infraestructura de comercialización, mientras que menos del 10 % de quienes trabajan la tierra mantiene una producción diversificada. Esto deja a la alimentación isleña dependiente casi en su totalidad de la importación y al sector agrícola expuesto a precios fijados en mercados lejanos y a decisiones tomadas fuera del territorio.
Y mientras tanto, el desmantelamiento de servicios básicos en las zonas rurales —escuelas, transportes, consultorios…— ha favorecido el envejecimiento de la población y acelerado la emigración juvenil. No es solo una “percepción de abandono”, son derechos concretos que se pierden cuando vivir en un pueblo significa tener menos oportunidades y menos acceso a servicios que en una ciudad.
Como digo, este malestar está más que justificado, pero la ultraderecha lo desvía hacia falsos culpables —migrantes, políticas verdes…—, mientras se oculta lo esencial: que el problema de fondo está en unas políticas coloniales que han condenado a las islas a la dependencia y a la vulnerabilidad.
Drago La Palma organizará un encuentro sobre soberanía alimentaria
El campo canario que queremos
Ante esta realidad, el reto no es solo disputar el relato, sino construir alternativas que permitan a nuestro sector primario recuperar dignidad, derechos y soberanía. Las recetas europeas, pensadas con perspectiva continental, no sirven sin adaptación: Canarias necesita un plan propio, autocentrado en el territorio, que priorice las necesidades de quienes lo habitamos y no de los intereses externos.
Ese plan debe situar en el centro a pequeños productores y productoras, porque son quienes mantienen viva la agricultura y sostienen la cohesión comunitaria. Para ello, es necesario dejar de pensar únicamente en clave de exportación. Si ésta continúa, debe hacerse con mecanismos que garanticen buenas condiciones para las trabajadoras del sector, limitando los márgenes de los intermediarios y asegurando precios siempre justos y por encima de los costes de producción. En paralelo, hay que reforzar la producción destinada al consumo interno, recuperando tierras para policultivos orientados a la soberanía alimentaria e impulsando canales propios como circuitos cortos de comercialización, supermercados cooperativos o programas de compra pública.
Defender la soberanía alimentaria también exige proteger el territorio. Reconocer el valor del suelo rústico como bien común implica frenar la especulación que avanza bajo la excusa de la diversificación turística. La llamada Ley de las Islas Verdes, presentada como una oportunidad para dinamizar el campo, ha servido en realidad para abrir la puerta a la turistificación del suelo agrícola. Entre 2015 y 2020, el 93 % de la vivienda vacacional en La Palma se levantó en suelo no urbanizable y casos como el de Tijarafe —donde La Centinela denunciaba recientemente la proliferación de villas de lujo en terrenos agrarios— son solo la punta del iceberg. Convertir la tierra en mercancía para inversores externos es hipotecar el futuro y expulsar a la población local. Frente a ese modelo depredador, el suelo debe ser defendido como garantía de soberanía y justicia social.
Por último, la lucha por la soberanía alimentaria solo puede sostenerse si vivir en el campo no significa tener menos derechos que en la ciudad. Eso implica garantizar escuelas, transporte público, atención sanitaria y de cuidados para personas dependientes, servicios administrativos cercanos, etc., pero ante todo, acceso a una vivienda asequible. Sin todo ello, la vida cotidiana en lo rural se vuelve inviable y la población joven seguirá viéndose forzada a marcharse. Dignificar la vida en el campo es reconocer que la soberanía no es solo productiva, sino también social, cultural y territorial.
En definitiva, el campo que queremos en Drago Canarias es aquel que, frente al insulto de la “paguita”, reivindique las ayudas como derechos colectivos; frente a la lógica de la subvención, defienda la inversión en soberanía; frente al campo vacío, apueste por un campo con derechos y futuro; y frente a las políticas de “ultraperiferia”, ejerza la obediencia canaria. Solo así, el mundo rural dejará de ser un espacio de frustración capturado por la ultraderecha para convertirse en la base de un proyecto digno y autocentrado para Canarias.
Si has llegado hasta aquí es porque, como a nosotras, te preocupa la soberanía alimentaria y la dependencia que hoy condiciona nuestras islas y en particular a La Palma. Ese debate no puede quedarse en los artículos ni en los diagnósticos, necesitamos abrir espacios colectivos para pensarlo y para actuar. Por eso, este martes, 7 de octubre, a las 17:30 horas en la librería Ítaka de Santa Cruz de La Palma, celebraremos un encuentro abierto sobre soberanía alimentaria, con profesionales de la agroecología y del sector primario. Será una oportunidad para compartir reflexiones y, sobre todo, para empezar a trazar juntas el camino hacia un campo canario con derechos, justicia y futuro.
Sara Hernández
portavoz de Drago Canarias en La Palma