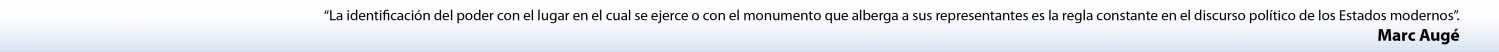¿Qué… pa´l Teide?
En la Plaza cualquier frase era replicada hasta convertirse en un clásico. Claro, tenía que tener cierto agarre, algo que se asumiera como un sentir general o parte del enfoque grupal que nos daba nuestra condición social y nuestra propia edad.
Así fue como nacieron tantos vacilones como aquel de «enciende valladares» o el otro de «háztelo», que repetía cualquiera de las basquitas de la Plaza sin preguntarse cuál era su origen, pero siempre sabiéndolo aplicar con la naturalidad y la precisión del que pudiera ser el propio inventor. Creo que en realidad se trataba de un lenguaje tribal que creábamos entre todos y todas cada día.
Entre tanta machangada surgió aquello de «¿Qué… pa´l Puerto?», como haciendo referencia a la juventud más pija, que tenía al Puerto de la Cruz y sus discotecas como centro neurálgico. Como contestación, amoldando el mensaje para los menos pudientes o los que huíamos de aquel ambiente, quizás más introvertidos o volcados hacia el interior de aquellas burbujas de porritos y otros manjares, apareció aquello otro de «¿Qué… pa´l Teide?». Aunque realmente creo recordar que ambas cosas no trascendieron mucho más allá de mi círculo inmediato.
Aquella tarde estábamos el Piojo, Alejandro el manoplas y el que les cuenta de un aburrido subido en la Plaza. Y claro, surgió aquello de ¿qué… pa´l Teide? repitiéndose tanto que al final lo tomamos como un desafío y tiramos pa´rriba. Pero todo muy bien planeado: había que pasar por la casa del Piojo, a coger un radio casette para llevar música en la mano y, de camino, una manta y una linterna. Aquello demoró lo suyo, de forma que, entre una cosa y otra, llegamos al final de la pista de Montaña Blanca, lo más lejos que nos llevaría el Mini Cooper de Alejandro, a media noche. Nada nos preocupaba, íbamos más equipados que nunca y resueltos con algo de hachís. Hasta que, justo en ese punto, nos dimos cuenta de que no nos quedaba papelillo. Bueno, pensamos, había que buscar platina para sustituir éste por las necesarias cachimbitas artesanales. Así que empezamos la subida sin más.
Creo que había algo de luna, pero no la suficiente como para alumbrar el camino de nadie. Lo mismo pasaba con una linterna que se intentaba compartir entre tres, su luz era insuficiente para todos. Nos turnamos un rato cada uno con la linterna, otro con la manta y otro con el casette; el de la linterna delante; el de la linterna en el medio; o detrás. Lo cierto es que el ascenso de hizo muy dificultoso, no sólo por la falta de oxígeno o por no tener papel y haber muy pocas platinas, sino por la luz principalmente y un cansancio que, poco a poco, iba haciendo mella en nosotros.
Alrededor de las 4 o las 4 y media llegamos al refugio. El agotamiento estaba agrandado por la falta de visión y las horas sin sueño que teníamos a las espaldas. Así que decidimos que aquel era nuestro objetivo y, por un momento, nos dimos por satisfechos. No recuerdo si nos quedaba alguna platina.
Lo triste de verdad fue comprobar que el refugio estaba cerrado a cal y canto. No contestaban a nuestras voces ni a los golpes que dábamos en las puertas. Llegó a ser alarmante, de forma que alguno de nosotros decidió tirar una puerta abajo, a golpes. Entonces fue cuando salió, bastante cabreado el vigilante del refugio. Nos gritó de todo. Nos dijo que había que haber hecho reserva, que lo habíamos despertado; que si pretendíamos romper algo: y no sé cuántas cosas más. Al final, nos dio oportunidad de explicarnos, se apiadó de nosotros y nos dejó dormir dentro, en un cuarto lleno de literas que olía a de todo, pero a nada bueno.
Nos levantamos muy temprano. Alejandro y el Piojo querían ir a ver amanecer al cráter. Pero a mí no me cogían con esas, así que quedamos en el coche. Ellos subirían con la manta y la linterna y yo bajaría con el casette, despacito, para que pudieran darme alcance.
Se pusieron ambas expediciones en marcha y ahora sí que tengo que reconocer, admitir y transmitirles que aquella fue una de las mejores experiencias de mi vida con la naturaleza: ni imaginan cómo sonaban los rolling por aquella ladera volcánica mientras amanecía. En algún instante llegué a sentir hasta miedo y no dudé en sentarme y reutilizar la quemada platina que me quedaba. No tenía ninguna prisa.
De hecho, mis compañeros me alcanzaron a un cuarto de hora de alcanzar la falda del Teide, allí donde dejamos el coche. Les conté; me contaron. Disfrutamos juntos de los primeros rayos de Sol, de la música y del mal sabor de aquella platina requemada. Daba gusto empezar un día así.
Cuando llegamos al coche, con aquellos primeros rayos de Sol, que ya agradecíamos que calentaran, nos encontramos con algo que nos llamó mucho la atención. Tanto el techo como el capó del coche estaban claramente pateados por algún animal que entre el polvo volcánico que cubría el vehículo – típico de la lava clara de Montaña Blanca- había dejado un evidente rastro. Por supuesto, a estas alturas no recuerdo la forma exacta de las huellas, pero sí que entre los tres concluimos en que tenía que haber sido un gato, por raro fuese que anduviera por allí, en la extrema soledad de la noche de Las Cañadas del Teide.
No le dimos mayor importancia y nos dispusimos a abandonar el lugar y clausurar la aventura. En poco más de una hora estaríamos en casa, «y tal…».
Nos subimos al coche y ahí vino la primera sorpresa. Un sordo cliquear metálico nos indicó, inmediatamente, que algo fallaba. Ante la sorpresa inicial se hizo el silencio y Alejandro repitió la maniobra. Nada, el mismo resultado. Ahora si se desataron todos los diablos. ¡Joder! que no nos arrancara el coche allí era grave.
Especulamos con que se hubieran quedado luces encendidas o algo que hubiese gastado la batería. Era raro que en la oscuridad de Las Cañadas no nos hubiésemos dado cuenta. Alejandro dijo que no tenía mucha gasolina, pero que le extrañaba que se hubiera «quedado seco»… quitó la tapa del depósito e intentó ver el fondo, o líquido que se moviera en las entrañas del vehículo. No se veía nada.
Optamos por empujar el coche hasta el cruce asfaltado. Fue un trabajo muy duro desplazar por aquel suelo de picón el pequeño Mini, con el gran Alejandro dentro, pero el Piojo y yo, sacrificados, lo hicimos hasta el cruce con la carretera asfaltada.
Allí intentamos arrancar el coche en cambios, pero no había manera. Así que nos paramos a un lado de la carretera y, por suerte, Alejandro tenía una garrafa vacía en el maletero. Llegado este momento, por si alguien no lo había imaginado, hay que aclarar que en aquel entonces no existían los teléfonos móviles. Hablamos de finales del siglo XX y no de la época de los dinosaurios, como los más jóvenes pudieran pensar…
El Piojo no lo dudó, él se encargaría de ir a buscar gasolina. Así que, aunque cueste hacerse con la imagen real, aquel peludo rubio, alto, flaco y espigado hasta alcanzar la altura de Alejandro, con una garrafa vacía paró una guagua de turismo y, tras unas palabras con el conductor, se subió y nos dejó a nosotros entre risas e incertidumbre, incapaces de mirar directamente la guagua.
Pasó como una hora, pero cuando ya pensábamos que el Piojo no volvería por allí, al menos ese día, apareció otra guagua de turismo y se paró casi donde estábamos nosotros. Se abrió la puerta delantera y se bajó el mismo peludo rubio, pero con una garrafa llena de gasolina. Las risas y la fiesta parecían haber vuelto con él, que además traía platina.
Volví a sentir miedo cuando, en el momento de vaciar la garrafa en el depósito de gasolina del coche, Alejandro manifestó preocupación diciendo «a ver ahora…». Su duda pareció traer cierto gafe. Tras volver a intentarlo, antes de subirnos el Piojo y yo al Mini, vimos como el giro de la llave de contacto sólo conseguía un clic seco y ningún efecto más o amago de arranque.
Resultó que aquello fue el principio de una larga pesadilla. El coche, de dos puertas, no permitía que empujáramos los tres a la vez sino en escasas ocasiones. Y, para quién crea que «bajar del Teide» es todo bajada, puedo asegurarle y hasta jurarle que no es así. La carretera «de bajada» se convierte en continuas ocasiones en llanos y subidas. Seguramente los ciclistas que hayan recorrido esa carretera pueden dar fe de ello. Por lo que sólo cuando se trataba de una pronunciada subida podíamos empujar los tres, mientras Alejandro ─con mucha dificultad─, manejaba el volante desde fuera. Cuando llaneábamos se subía Alejandro y otro, mientras el tercero empujaba hasta que saltaba al asiento del copiloto y así avanzábamos un poco. Frenaba Alejandro y se volvía a repetir la escena, cambiándonos de función el Piojo y yo.
Llegamos a La Laguna bien entrada la tarde, con las últimas horas de Sol. Cuando cogimos la bajada que nos llevaba al Padre Anchieta los muslos no cabían dentro de los pantalones vaqueros. Estábamos reventados. Habíamos agotado hasta la última sonrisa y ya sólo queríamos llegar a la gasolinera para abandonar allí el coche y, por fin, coger una guagua que nos llevara a Santa Cruz.
La cosa fue que, al llegar, vimos como uno de los trabajadores se dirigía a Alejandro, que había levantado otra vez la tapa del capó y miraba agotado el motor, para decirle «oye ¿y este cablecito…?» Tras conectarlo donde creía que debía ir, Alejandro lo volvió a intentar y ¡ahora sí! el coche arrancó a la primera. Maldiciones, insultos y todos los dioses bajados al más profundo infierno salieron por nuestras bocas. No se nos escapó ni una sonrisa, vencidos por el agotamiento, el hambre y un ridículo que nos llevó en silencio por la ruta que nos iba soltando en la casa de cada uno, ya empezando a anochecer: primero a el Piojo; después a mí; y por fin imagino que a Alejandro y su burlón Mini Cooper, más descansado que nadie.
Días después, lo ocurrido, empezó a tener cierta gracia.
Pedro M. González Cánovas